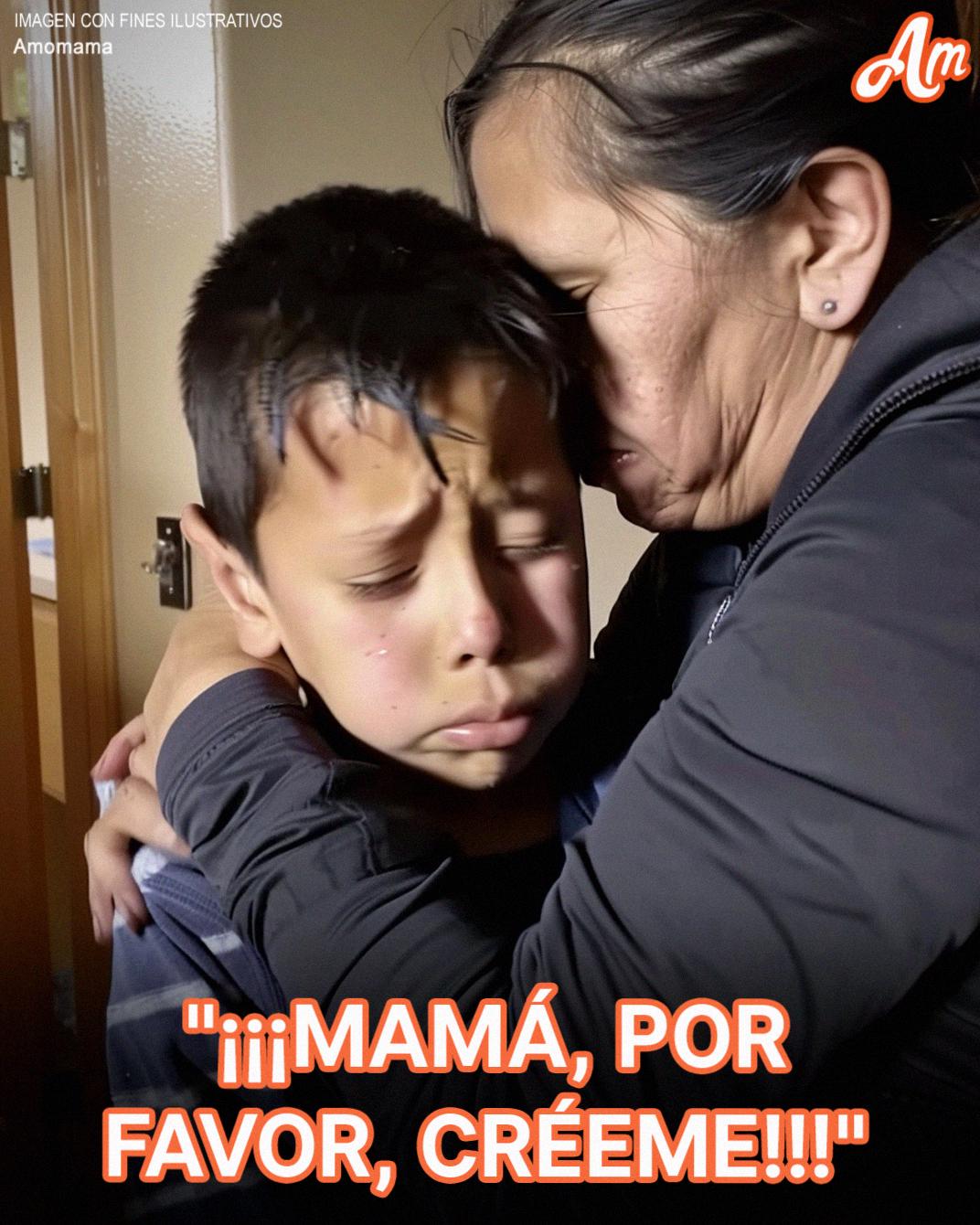Llegué al nuevo colegio de mi hijo ansiosa pero esperanzada, sólo para enfrentarme a las preocupantes palabras de su maestra: “Jacob tuvo algunos problemas”. Sin embargo, algo en el triste silencio de mi hijo insinuaba un problema más profundo, uno que aún no podía ver tras las puertas cerradas de la escuela.
El sol calentaba, pero yo sentía frío. Cuando salí del coche y entré en la acera del colegio, me temblaron un poco las manos.
El aire olía a hierba recién cortada y a nuevos comienzos, pero mis pensamientos eran cualquier cosa menos ligeros.
Vi a Jacob de pie cerca de la puerta principal del colegio, con los hombros encorvados, la mochila colgando, y a su maestra a su lado.
La señorita Emily era joven, quizá de unos treinta años, llevaba una blusa azul y un portapapeles bajo el brazo.
Sonreía con la sonrisa que a veces tienen las maestras: tensa, practicada, educada.

Jacob me vio y empezó a caminar despacio, con los ojos fijos en el suelo.
Levanté la mano y lo saludé con la mano, con la esperanza de animarlo. No me devolvió el saludo.
Parecía tan pequeño comparado con el edificio escolar que tenía detrás. Cuando llegó al automóvil, la señorita Emily se inclinó con una gran sonrisa en la cara.
“Jacob, ¿qué tal tu primer día en tu nuevo colegio?”, preguntó en un tono dulce, muy dulce.
Jacob ni siquiera levantó la cabeza.
“Bien, supongo”, murmuró, abrió la puerta del automóvil y se metió dentro, cerrándola suavemente tras de sí. No hubo contacto visual. Ni siquiera una mirada.
 La Sra. Emily dirigió su atención hacia mí. “Sra. Bennett, ¿podemos hablar un momento?”.
La Sra. Emily dirigió su atención hacia mí. “Sra. Bennett, ¿podemos hablar un momento?”.Se me apretó el estómago. “Por supuesto”, dije, saliendo del automóvil.
Me condujo unos metros lejos del estacionamiento, con los tacones chasqueando suavemente contra el pavimento. Luego se detuvo y me miró directamente a los ojos.
“Jacob ha tenido… algunos problemas hoy”.
Enderezaba la espalda.
“Sólo es su primer día. Sólo necesita tiempo. Nos mudamos aquí la semana pasada. Todo es nuevo: su habitación, sus compañeros, todo. Y sólo estamos él y yo. Es mucho para un niño pequeño”.

Ella asintió, aunque sus ojos no se ablandaron.
“Por supuesto. Pero… tuvo dificultades con el material de clase y algunos conflictos con otros niños”.
Fruncí el ceño. “¿Conflictos?”
“Discusiones, sobre todo. Un alumno se quejó de que se negaba a compartir. Otro dijo que empujaba durante el recreo”.
“Él no es así”, dije rápidamente. “Es tímido, no agresivo. Nunca había tenido problemas”.
“Seguro que es un chico dulce”, dijo ella, manteniendo la voz uniforme.

“Pero tenemos que ser sinceros: puede que no encaje bien en esta escuela”.
Se me hizo un nudo en la garganta. “Por favor”, dije en voz baja, “sólo necesita un poco de paciencia. Encontrará su equilibrio. Siempre lo hace”.
Hizo una pausa y me observó durante un largo segundo. Luego me hizo un pequeño gesto con la cabeza.
“Ya veremos”, dijo cortésmente, dándose ya la vuelta.
Me quedé allí unos instantes después de que se marchara, mirando el edificio de la escuela.
Las ventanas estaban oscuras, inmóviles. Detrás de ellas, ¿quién sabía lo que había pasado realmente? Mi hijo estaba sufriendo, y yo no sabía por qué.