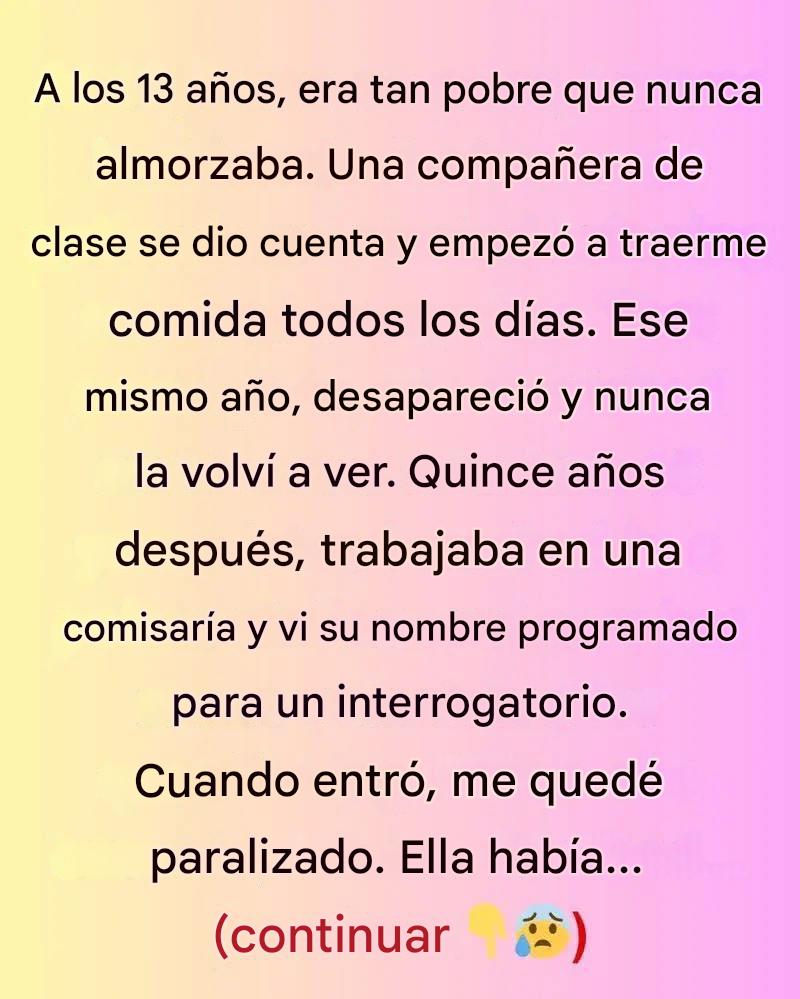A altas horas de la noche, ahogada en el papeleo que me arrojaba mi autoritario jefe, recibí una llamada que lo destrozó todo – mi madre se iba a casar, y yo no estaba invitada. No sabía qué me dolía más: el secreto… o el miedo a qué -o a quién- estaba ocultando.
Estaba en mi mesa de la oficina, con los ojos cansados, el cuello rígido y los dedos doloridos por un día entero tecleando números y reescribiendo tres veces el mismo informe.
El resplandor de mi monitor parpadeaba sobre la pila de papeles sin terminar, proyectando largas sombras sobre el escritorio como dedos torcidos que señalaban todo lo que no había hecho.
Al otro lado de la ventana, el cielo se había teñido de un añil intenso. Las farolas se encendían, una a una, como si no estuvieran muy seguras de si ya era la hora.

El zumbido de los fluorescentes susurraba por lo bajo, aumentando el peso que me oprimía los hombros.
Agarré el abrigo, dispuesta por fin a dar por terminada la noche, cuando la puerta crujió al abrirse. Entró
Michael, mi jefe. De unos 50 años, siempre con una camisa impecable, como si la hubiera planchado con una regla, y unos ojos que te atravesaban como si no estuvieras allí.
Tenía una calma que te ponía nerviosa.
Sin mediar palabra, dejó caer una pila de informes sobre mi mesa. Los papeles se extendieron como una avalancha.

“Lo necesito esta noche”, dijo, tan tranquilo como siempre.
“Necesitaré el informe por la mañana”.
Parpadeé y miré el reloj. Las 19:53.
“Michael, son casi las ocho”, dije, intentando no alterar mi voz. “Llevo aquí desde…”
“Hay que hacerlo”, dijo rotundamente, dándose ya la vuelta.
Me mordí el interior de la mejilla para no estallar. Siempre hacía lo mismo: me imponía su carga al final del día como si yo no tuviera vida propia. Como si mi tiempo no importara.
 Se detuvo en la puerta, con una mano en el marco.
Se detuvo en la puerta, con una mano en el marco.“Una cosa más…”, volvió a mirarme, con los ojos entrecerrados, como si quisiera decir algo importante. Pero luego negó con la cabeza.