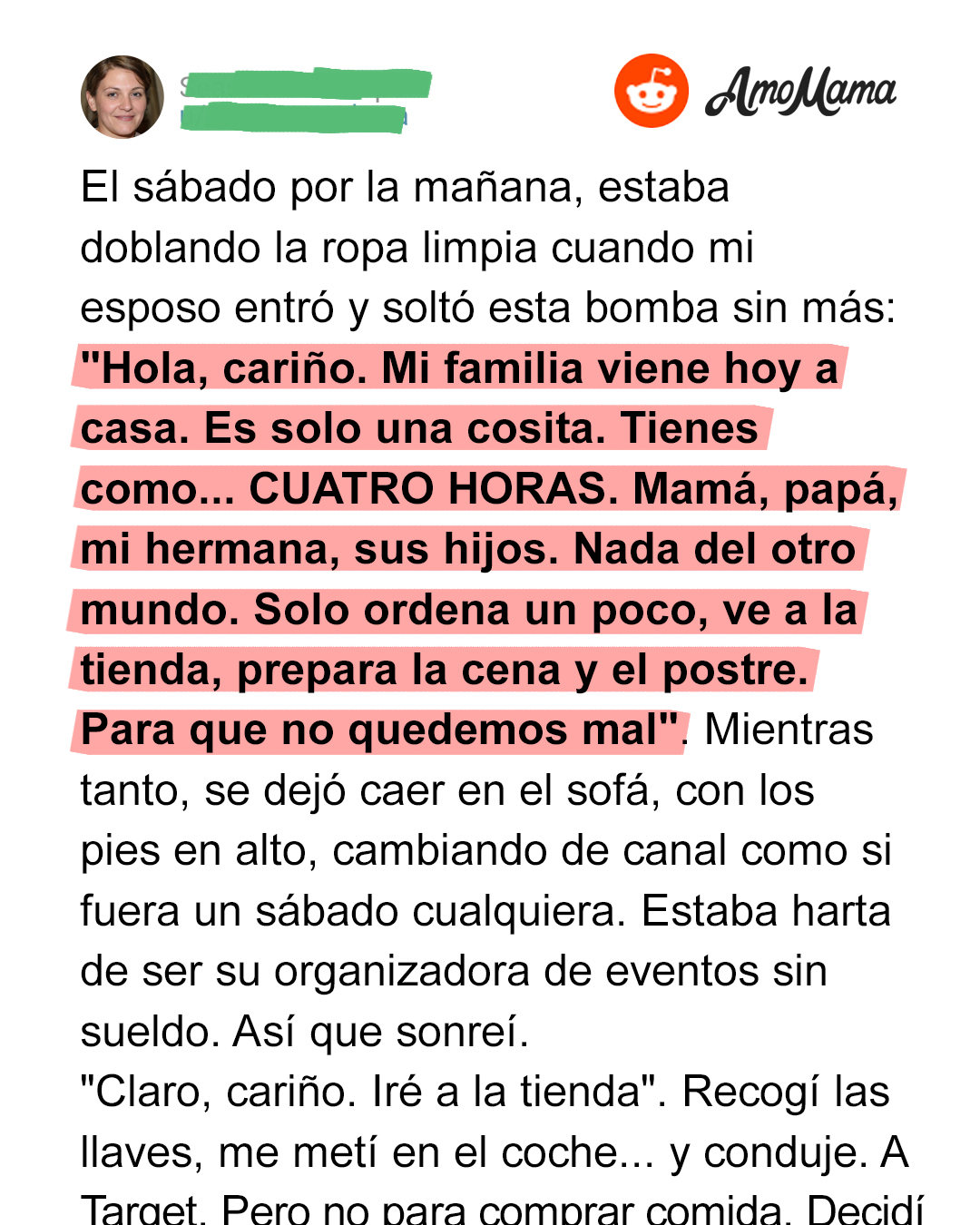Cuando Kayla abandonó a su bebé, yo lo dejé todo para criarlo como si fuera mío. Quince años de rodillas raspadas, cumpleaños y cuentos a la hora de dormir después, ella volvió a su vida con un auto y me lo robó. Cinco años después, una llamada a mi puerta lo puso todo patas arriba.
Hacía meses que no veía a mi hermana pequeña, Kayla, pero ahora estaba en mi puerta con un bulto en brazos: un bebé de unos seis meses, medio dormido y lloriqueando.

Su delineador de ojos, normalmente perfecto, se le había corrido por las mejillas y el perfume de marca que siempre llevaba se había convertido en algo rancio y triste.
“Por favor, cuida de él, Mae, sólo un par de semanas, mientras resuelvo mis cosas”, murmuró, empujando una bolsa de pañales hacia mi mano libre.
“¿Qué?”, mis dedos se apretaron por reflejo alrededor de la correa de la bolsa. “Kayla, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo…?”

“Es complicado”. Ajustó al bebé como si sus brazos fueran a romperse bajo su peso. “Pero tengo algunas oportunidades preparadas. Muy buenas. Sólo necesito un respiro, tiempo para asentarme. Dos semanas como máximo, Mae. Por favor”.
Eso era lo que Kayla quería decir: “Otra vez tengo problemas”. Sus ojos, tan parecidos a los míos pero siempre más desorbitados, se dirigieron a su automóvil.

“Dos semanas”, repetí con firmeza.
“Me has salvado la vida, hermanita”. Me dedicó una sonrisa de alivio mientras me entregaba al bebé. “Te llamaré mañana”.
Pero las semanas se convirtieron en meses y Kayla se desvaneció como el humo.

La única comunicación era un mensaje de texto cada pocas semanas: “Necesito más tiempo” o “Ahora no puedo hablar”.
Luego nada de nada.
Hasta tres meses después de que se fuera, cuando llegó un sobre por correo. Dentro estaba el certificado de nacimiento del bebé, y una desagradable sorpresa.

El certificado estaba en blanco donde debería haber un nombre. Así que era oficial, pero sin nombre. En él figuraba Kayla como madre y ningún padre.
Pensé en mi abuelo, Liam, la única figura masculina estable en la caótica infancia de Kayla y mía. Había sido amable, firme y paciente.
Luego miré al niño que jugaba en el suelo con sus juguetes.

“Será Liam”, decidí.
Aquella noche se convirtió en el primero de muchos hitos: los primeros pasos por mi salón, las primeras palabras, el primer día de guardería.
Me convertí en todo para él – lo acunaba cuando tenía fiebre, me quedaba sin dormir durante las noches de los primeros dientes y me reía mientras construíamos torres y rompecabezas de madera y nos sacábamos la lengua el uno al otro.