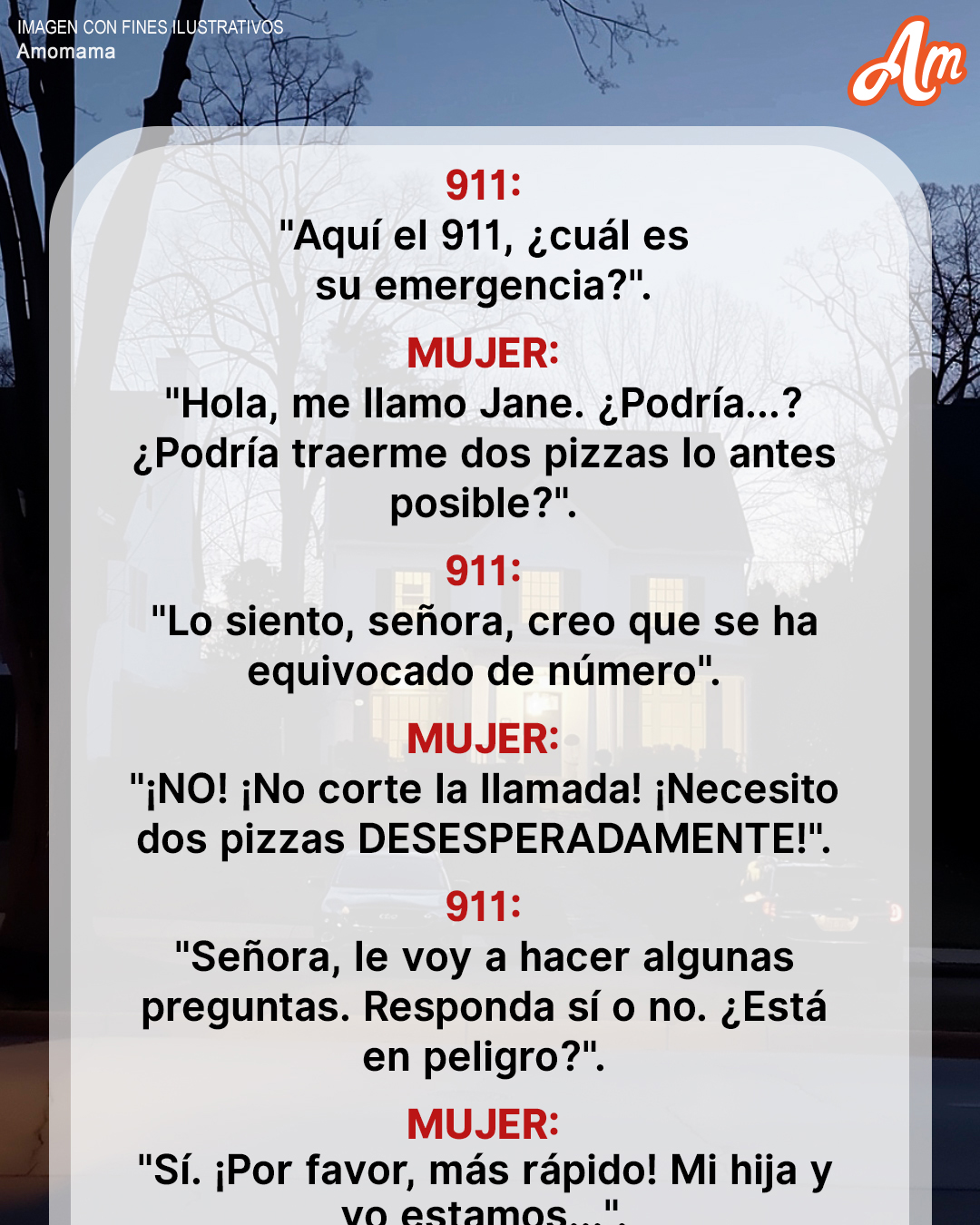Cuando despidieron a mi mamá por mostrarse amable con un veterano sin hogar, yo solo era un espectador impotente. Diez años después, tuve la oportunidad de demostrarle que hacer lo correcto sigue siendo importante – y que el karma no olvida.
Soy Kevin, treinta y cinco años, nacido y criado en la misma ciudad del cinturón de óxido donde puedes oler la panadería de Main Street antes incluso de verla. Ahora dirijo una empresa de tecnología alimentaria, vivo en un desván alquilado con suelos que crujen y un aparcamiento terrible, y sigo llamando a mi mamá todos los domingos como un reloj.

Por muy lejos que me haya llevado la vida de aquella acera de pueblo, nunca he olvidado de dónde vengo ni quién me crio.
Mi mamá se llama Cathy y, para casi todo el mundo en la ciudad, antes era la Señora de las Galletas.
Trabajó en la pastelería Beller durante dieciocho años seguidos. No importaba si nevaba o hacía treinta y cinco grados en julio, ella estaba allí a las cinco de la mañana, con el cabello recogido y el delantal ya espolvoreado de harina.
Todo el mundo la quería. Los niños apretaban la cara contra el cristal para ver si estaba trabajando. Los universitarios venían más por sus charlas que por los pasteles.

“Buenos días, cariño”, decía a la gente que parecía no haber sonreído en semanas. “Parece que te vendría bien un bollo de canela y una charla”.
Tenía esa calidez, como el olor de las galletas al hornearse cuando no sabías que las necesitabas.
Entonces llegó la noche en que todo cambió.
Llovía a cántaros. Lo recuerdo porque acababa de llamar para saludarme y me dijo que iba a cerrar pronto para evitar lo peor.

Unos diez minutos antes del cierre, entró un vagabundo. Tenía la ropa empapada y se notaba que hacía días que no comía caliente. Mamá vio las placas militares que llevaba en el cuello y le ofreció una toalla; luego, en silencio, le preparó una bolsa con panecillos y dos magdalenas que le habían sobrado.
“De todas formas, todo va a la basura”, le dijo con una sonrisa, entregándoselo sin hacer aspavientos.
El hombre puso los ojos llorosos, le dio las gracias tres veces y volvió a meterse en la tormenta.

A la mañana siguiente, ni siquiera pasó del mostrador.
Su nuevo jefe, Derek, recién salido de la cinta transportadora de la empresa, con los zapatos lustrados y una sonrisita de suficiencia, la detuvo antes de que pudiera colgar el abrigo.
“Me he enterado de lo de anoche”, dijo, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de dictar una resolución judicial.
Mamá parpadeó. “¿Qué pasó?”.
“Regalaste inventario. Eso es robo según la política de la empresa”.
Intentó explicarse. “Era comida que se iba a tirar. El hombre tenía hambre. Yo no…”.